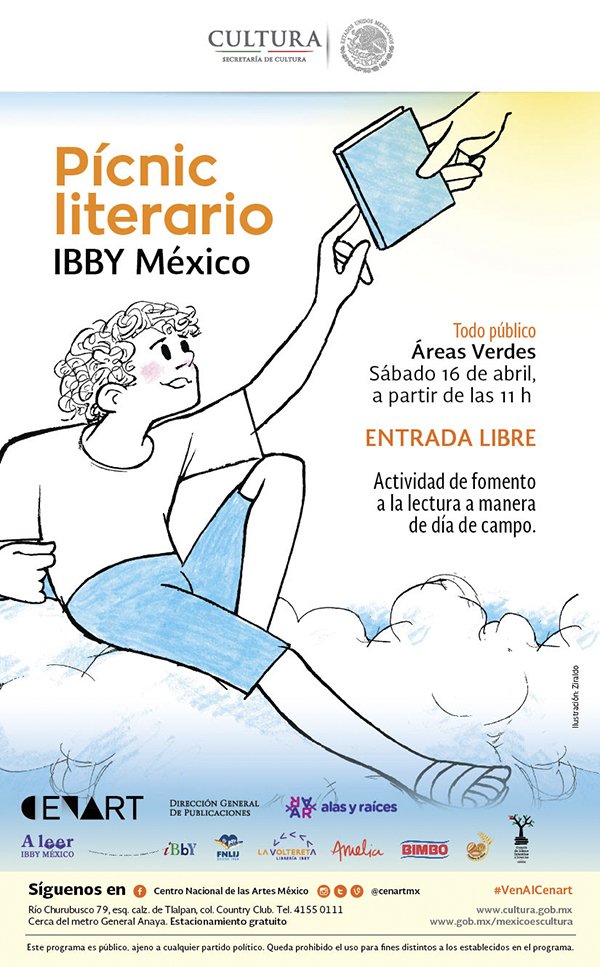[
LEE EL INICIO DEL RELATO EN EL Nº 5 DE SKEIMBOL]
Con ocho años lo que ella buscaba era la aceptación de los demás, y los demás, en este caso, se agrupaban en bloques antagónicos difícilmente reconciliables: por un lado sus padres —severos pero cariñosos, bienintencionados pero temibles—, por el otro los niños del colegio, aquella masa uniforme de chiquillos felices, desordenados, con una vida que a ella se le antojaba caótica y envidiable. La ocultación fluía entonces en los dos sentidos: no mostrar nunca en el colegio su ignorancia sobre tantas cosas de la vida; no mostrar nunca en casa que en el colegio todos hablaban con naturalidad sobre esas porquerías, estupideces o productos para borregos.
El colegio era el único punto de referencia real fuera de su familia. Por las tardes no la dejaban salir a jugar a la calle, ni a ella ni a sus hermanas. La calle significaba peligro y descontrol. Era mucho mejor que las niñas jugasen en la casa, después de haber hecho sus deberes escolares. Contaban con puzzles, juegos de mesa, cartulinas y lápices para pintar. Nada de Barbies, Nancies ni estudios de maquillaje.
Ella acostumbraba a mirar por la ventana —la larga fila de coches y camiones esperando en el semáforo, el horizonte inmutable del polígono industrial, con sus naves, almacenes y contenedores de colores—y se abandonaba a sus ensoñaciones. Leía libros —que sí le estaban permitidos—y se transmutaba en los personajes de las historias que más le gustaban. A veces también cogía los libros de mayores. Le atraía en especial una edición ilustrada del Génesis, que se aprendió de memoria, a pesar de no entender demasiado bien algunas cosas. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, se unía a otra mujer que no se explicaba de dónde procedía. A Noé le pasaba algo extraño en el arca, y sus hijos se burlaban de él. Los hombres vivían centenares de años como si tal cosa. Tampoco comprendía qué era lo que pasaba entre Sarah, David y las esclavas, ni por qué una de ellas daba a luz en las faldas de la vieja Sarah. Aun así, disfrutaba con aquel libro grande y pesado, con sus lomos de piel y aquel papel satinado que olía siempre a nuevo. Sus padres se lo dejaban leer sin problema, siempre que pasara con cuidado las páginas y que después lo devolviera a su sitio en la estantería.
Tenían televisión, pero apenas se encendía, y siempre bajo la más estricta supervisión. Les estaba permitido ver Barrio Sésamo y quizá la película de sobremesa del sábado. Se iban pronto a la cama y a veces, si se desvelaba, podía oír el rumor lejano del aparato cuando sus padres se sentaban un rato por las noches. Pero eso no era siempre. Normalmente sus padres también se acostaban muy temprano, incluso los fines de semana. Aquella costumbre también formaba parte de su concepción de una vida austera y moralmente intachable.
LA MUJER entra en la habitación de grandes techos. Los enormes ventanales están cubiertos con cortinas que caen hasta el suelo. La oscuridad crea sombras que tiemblan sobre las paredes. La mujer parece asustada. Quiere descorrer las cortinas, pero vacila. Los ojos se le desorbitan aún más cuando aparece por la puerta una sombra, que luego se transforma en una silueta humana y después en otra mujer, enjuta y severa, que la mira de frente. Su voz suena grave y amenazante:
—¿Desea algo, señora?
—Yo… —la mujer joven tartamudea—. Observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla…
—¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto?
Cierra la ventana y se vuelve hacia ella con desdén:
—Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? ¿Por qué no me pidió que se la enseñara? Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto nunca.
Extiende un brazo que abarca con su movimiento toda la estancia. Va vestida completamente de negro, con un traje ajustado y largo, abrochado con diminutos botones y rematado por un ridículo cuellecito blanco. El pelo está recogido en una recia trenza sobre su cabeza. Tiene los ojos malignos, las cejas muy depiladas y junta las manos cuando habla en un gesto en apariencia sumiso, pero que desprende tiranía.
La niña cierra los ojos, recrea los detalles de la sala, las miradas que se entrecruzan entre las dos mujeres: dominación y miedo. Cierra los ojos y el aula escolar se transforma en un mundo en blanco y negro.
—Todo se conserva como a ella le gustaba —continúa la mujer de negro—. Nada se ha alterado desde aquella última noche.
Hace una seña para que la mujer más joven le acompañe.
—Venga, le enseñaré el vestidor. Aquí guardo sus vestidos. Le gustaría verlos, ¿no?
De la fila de prendas colgadas, escoge un abrigo de pieles y se acaricia la cara con una manga, sin dejar de mirarla a los ojos. Luego se le acerca y le pasa el abrigo también por su cara. La otra da un respingo.
—Mire qué suave. Es un regalo de Navidad del señor. Siempre le hacía costosos regalos. Todo el año. Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara.
Levanta la mirada teatralmente:
—Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces el señor y ella llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes, y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador.
Le tiende la mano, la coge por el hombro y la fuerza a sentarse frente a una mesita donde se disponen ordenadamente frascos, espejitos, recipientes con joyas.
—Ha tocado el cepillo, ¿verdad?
Lo recoloca.
—Así está mejor. Tal como ella lo dejaba. “Vamos, el cabello”, me decía. Y yo se lo cepillaba durante veinte minutos. Y luego decía “buenas noches, Dany”. Y se metía en la cama. Yo misma bordé para ella esta bolsa.
Saca un camisón de encaje, una prenda liviana de tela muy transparente. Lo acaricia con lascivia.
—¿Ha visto algo más delicado? Mire cómo se ve mi mano…
Hace una pausa, sonríe torcidamente, continúa:
—Nadie pensaría que hace tanto que se fue. A veces, cuando voy por el pasillo, creo que la estoy oyendo tras de mí, con sus suaves pasos. No podría confundirlos. No solo aquí dentro, sino en toda la casa. Casi los oigo ahora… ¿Cree que los muertos nos observan?
La maestra se acerca a su pupitre.
—No estás atendiendo. Haz el favor de prestar atención o te pondré un negativo.
Ella tiene aún la pregunta rondándole y se siente tentada a pronunciarla:
—¿Cree que los muertos nos observan?
Pero no lo hace. Sabe que no puede hacerlo. La impresión de la escena es demasiado fuerte; tiene que sacudir la cabeza para espantarla. Pide disculpas.
Es el cine, el cine con mayúsculas, que sí les está autorizado. A veces sus padres las llevan a un cineclub universitario donde proyectan clásicos. No es que ellos sean grandes entendidos en cine, pero toda película rodada en blanco y negro y con una antigüedad de al menos 30 años siempre será mejor que cualquiera actual. No solo lo piensan, sino que lo repiten a cada tanto. El cineclub es, en realidad, una desvencijada aula de facultad con sillas de estudiante, suelos gastados y paredes cubiertas con anuncios de pisos de alquiler y clases de idiomas, todo lo más alejado a las salas comerciales que por aquella época empiezan poco a poco a instalarse en la ciudad. La entrada es gratuita y a veces hay un viejo ordenanza que se encarga de poner la calefacción. Cuando ve allí a las niñas saluda sonriente, les guiña un ojo. Casi siempre están los mismos espectadores: pequeños grupos de jóvenes ruidosos que sin embargo guardan un silencio reverencial al comenzar la película. Las niñas también se sientan en silencio, sin palomitas ni refrescos. La vacilante luz de la pantalla apenas ilumina sus rostros fascinados. Ríen y pasan miedo, según el caso. En el camino de vuelta a casa escuchan a sus padres comentar la película y consiguen amarrar lo que no entendieron del todo.
Pero, ¿qué pasó con la muerta?, se pregunta ella ahora. ¿Puede ser cierto que los muertos nos estén observando sin que nosotros lo sepamos? La mujer enjuta, vestida de negro y con su cuellecito blanco, no se le quita de la cabeza. La expresión malévola de sus ojos, acentuada por el arco de las cejas, le aterra.
En el recreo sus amigas están hablando de Hulk. ¿Da miedo Hulk? ¿Más o menos miedo que la mujer de negro? Sus padres dicen que ese muñeco asqueroso no es adecuado para los niños. Que cómo se les ocurre pasar por televisión dibujos como esos. Que deberían prohibirlos. Ella se acerca, las oye hablar sobre los músculos de Hulk. Son enormes, dicen, tan grandes y desarrollados que hasta se le notan los tendones por debajo. Tiene los brazos más anchos que la cintura, aseguran. Ella quiere aportar algo a la conversación.
—Es tan fuerte como la Masa —dice.
—¿La Masa? ¡Pero si son lo mismo! ¡Hulk es la Masa! ¿No sabes que Hulk es la Masa?
Sí, claro que lo sabe, contesta sonrojándose. Solo estaba bromeando. Las demás no la creen. Se ríen un rato, pero enseguida lo olvidan. A ella, sin embargo, la congoja le dura todavía un buen rato.
Algunos sábados acompañan a sus padres al supermercado. La compra es planificada con detalle desde horas antes. Ella los oye hacer la lista, discutir sobre tal o cual producto. Se proveen de lo necesario para dos semanas —dos grandes carros hasta arriba—, pero no malgastan en lo innecesario. Al entrar, dejan a las niñas en la sección infantil para que miren tebeos y juguetes, y las recogen cuando terminan, antes de pasar por las cajas. Ellas aprovechan para darse un paseo hasta la pared donde se exponen, de mayor a menor tamaño, todos los modelos de televisores. Decenas de pantallas repiten las mismas imágenes con distintas coloraciones y grados de nitidez, desde el suelo hasta el techo. Otros niños se concentran allí para mirar. Ellas también se sientan y miran, calculando el tiempo que les queda. Raffaela Carrá, con su melena rubia, un ceñido traje rojo y su lenguaje incomprensible, canta junto a la imagen de un teléfono sobre el que bailan varios hombres y mujeres con pantalones blancos de campana. Después aparece rodeada del disco de un teléfono; por cada agujero sale la carita de cada uno de los bailarines, que luego es sustituida por un número, por unos pies danzantes, otra vez por los números, 5356456… La cantante a veces está sobre el teléfono y otras bajo él. Más grande o más pequeña, aparece en todos los televisores de la pared; sus movimientos tienen resonancias, se multiplican como en el ojo poliédrico de una mosca gigante. Ella no sabe quién es Raffaela Carrá, pero el ritmo es pegadizo y la coreografía le divierte. Se queda hasta el final de la canción; luego corre hacia sus hermanas, que ya la esperan un pasillo más abajo, junto a un anaquel atiborrado de peluches. Se fija en un muñeco de grandes ojos y orejas de murciélago, con dulce sonrisa y la nariz diminuta. Gizmo sonriente, lee en la base de cartón sobre la que está empaquetado el peluche. Apriétale los pies para que baile. Pilas no incluidas. Se pone de puntillas para alcanzarlo. Es suave y tiene unos graciosos párpados que caen al volcarlo. En la parte trasera de la caja descubre una palabra que no esperaba encontrar allí: Gremlims. ¿Así que ese muñeco es uno de los Gremlins por los que apostó en el recreo? ¿De la película de la que no para de oír hablar, cada vez más? No parece nada temible, piensa, pero lo devuelve a su sitio enseguida. Recuerda que su madre estaba criticando el día anterior a la vecina, que también había llevado a sus hijos a ver la película.
—Qué cosa —decía—, de verdad que no lo entiendo. Son horribles esos bichos, pero si están de moda allá va la gente tan contenta. Hoy nadie lleva a sus hijos a un cineclub, como nosotros. Prefieren gastarse el dinero, ir a ver lo que todo el mundo ve, como borregos.
Otra vez la misma palabra: borregos. Ella teme que sus padres puedan etiquetarla así. Si ese día le dijesen que escogiera un juguete no se atrevería a elegir al entrañable Gizmo y optaría mejor por una muñeca de trapo o un libro de cuentos, por si acaso. Así que se olvida al instante del Gremlin y continúa su inspección por el supermercado.
Más tarde, en la línea de cajas, mientras sus padres colocan en orden la compra —los congelados por un lado, las conservas por otro, los productos de limpieza completamente aparte—, la niña tararea distraída la canción del teléfono, imitando el acento italiano: cinque tre cinque sei quattro cinque sei…
—¿Dónde has oído eso? —pregunta desdeñoso su padre, deteniéndose.
Ella enmudece de inmediato.
LA HABITACIÓN a oscuras, a veces, puede ser temible. El gotelé de la pared forma figuras monstruosas que la atormentan. La niña gira la cabeza hacia el otro lado de la cama para no verlas, pero siguen asaltándole rostros vociferantes y unos ojos espantados, malignos, que no vacilarían en matar si es preciso. Oye a su lado la voz grave y templada de un hombre.
—¿Te ha seguido alguien?
—He venido por el atajo, por el cementerio —responde la mujer—. No me ha visto nadie.
La pareja sube hacia el campanario sin hablar. Solo cuando llegan arriba, ella se lanza. Su cutis blanquísimo se altera ligeramente; los labios llenos pronuncian las palabras con calma y decisión.
—Ahora ya no necesito excusas. Temía que no me ayudaras a subir.
Hay una pausa. El hombre oculta su desconcierto con un tono burlón.
—Dime, ¿qué quieres?
—He venido a matarte.
Él ríe entre dientes.
—No, no, Mary… Eres tú quien va a morir… Esa escalera estaba preparada para ti.
Se alternan primeros planos de los rostros: el de ella expectante, tenso, la boca entreabierta; el de él con expresión de suficiencia, los ojos desdeñosos, el bigote cuidadosamente recortado. Las arrugas de su frente alzada subrayan el desprecio que siente por ella.
—Te vas a caer.
Ella continúa tranquila.
—No me importa, si tú caes conmigo.
—Te has vuelto loca. Han rastreado el bosque, los he visto desde aquí. Puedo verlo todo. A esos cretinos no se les ocurrirá pensar que estoy tan cerca de ellos.
—Si me tiras desde la torre, sabrán que estás aquí.
—Pero cariño, has tenido una crisis nerviosa, estás perdida… ¿por qué si no dejarías tu lecho y vendrías a la torre de la iglesia a medianoche?
Se acerca a ella, la agarra por el cuello. Algo terrible va a suceder.
Es entonces cuando aparece el hombre de los ojos achinados, el hombre feo que aquí es bueno y va a salvarla a ella.
—¡No la sacrifique! ¡Mire por la ventana! ¡Mire!
—Ese es un truco muy viejo, señor Wilson, un truco estúpido —responde él, soltándola.
—¡Trucos! Es lo único que usted conoce, herr Kindler… ¡trucos! Porque está fuera de la ley. Pero yo no tengo necesidad de eso… ¡Está acabado!
El malo se asoma por la ventana. Una multitud se acumula bajo la iglesia.
—Son los ciudadanos de Harper. Vienen por usted, herr Kindler. Son gente corriente a la que usted siempre ha despreciado, pero ya no podrá burlarse más de ellos…
La niña puede sentir tras sus párpados cerrados el resplandor de las antorchas. La piel se le eriza con el eco de los gritos que claman venganza y que inflaman el aire de odio. Se estremece bajo las sábanas de franela. Sus hermanas duermen profundamente. Intenta concentrarse en su respiración, pero le asaltan de nuevo los ojos del hombre, ahora aterrorizado ante la posibilidad de una muerte inminente.
—Las cosas que dicen que hice no son ciertas —balbucea—. Yo solo cumplí órdenes.
Los dos hombres pelean por la pistola. Hay un tiro perdido. La maquinaria del campanario se activa con el impacto. El criminal salta de travesaño en travesaño, sorteando los tiros que el salvador dispara con pulso firme. Su figura se ve entrecortada, deformada por los escorzos de la cámara. Un disparo le alcanza en el brazo, pero él consigue salir sujetándose la herida con la mano. Tropieza. Cuando se levanta ve desde la última abertura del campanario a la turba enfurecida que lo insulta. Las esculturas de soldados medievales giran en torno al campanario. Una de ellas le atraviesa de parte a parte con su espada. Grita como un animal, pero permanece consciente. Consigue escapar de la trampa, sacándose la espada del pecho. Con el impulso, la estatua cae al vacío. A continuación, tras tambalearse durante unos instantes, su cuerpo claudica y cae también él. El reloj continúa girando sus enormes manecillas de hierro, enloquecido.
¿Qué cosas hizo el hombre? La niña no lo entiende. ¿Qué cosas tan temibles para que todos los del pueblo lo odien tanto, hasta el punto de pedir su cabeza? Al principio parecía un hombre encantador, un hombre bueno, sonriente y amable. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué órdenes cumplió? ¿Le dolió mucho cuando la espada le atravesó todo el cuerpo? ¿Qué pasa cuando cae? ¿La multitud se aparta para verlo estrellarse contra los adoquines? ¿Se estampa contra el suelo? ¿Se hace pedazos?
Para olvidarse de todo aquello, piensa en Gizmo, en sus ojos dulcísimos y la ligera curvatura de la boca que le hace parecer que siempre está sonriendo. Poco a poco consigue conciliar el sueño.
EN LA CENA oye a sus padres hablar una vez más de los famosos Gremlins. Así, de esa manera: los famosos Gremlins. Qué muñecos horribles, dice la madre, y tan maleducados. Habla de una escena que vio en el telediario; los Gremlins se comportaban como verdaderos gamberros en el cine: tiraban objetos, manchaban los sillones de cocacola, gritaban y se pegaban unos a otros como salvajes.
—Así se portan luego los niños cuando van —asevera la madre—. Qué mal ejemplo. Si les reímos las gracias con estas cosas luego no podemos quejarnos si nuestros hijos hacen lo que hacen.
Ella no sabe si su madre está o no en lo cierto. Al cineclub nunca van otros niños, y a los cines donde van sus amigas ella tampoco va. ¿Es verdad que los niños se portan mal en el cine? ¿Imitan todo lo que hacen los Gremlins? ¿Finalmente son buenos o son malos? Gizmo no puede ser malo, no parece malo. Malo es el hombre del campanario, el que hizo aquellas cosas horribles porque cumplía órdenes, o la mujer del cuellecito blanco y las cejas depiladas, la que acariciaba el camisón transparente como si fuese a hacer con él un conjuro de magia negra.
Mala es también la vieja loca que le pone de comida a su hermana una rata. Se estremece al recordar la escena de la vieja subiendo la escalera con la bandeja, bamboleándose y arrastrando los pies con desgana. Lleva una diadema negra sobre el pelo teñido de rubio y unos sofisticados zapatos de tacón. El vaporoso vestido de gasa debió de ser elegante en otro tiempo, pero ahora solo resulta grotesco. El primer plano de su rostro es aún peor: las ojeras marcadas, los labios muy pintados y unos largos collares que rodean su cuello estriado. En la habitación, la hermana paralítica lucha para sentarse en su silla de ruedas, agarrándose en las anillas que hay sobre su cama. Es una mujer morena, de grandes ojos brillantes y cejas tupidas, con aspecto limpio y bondadoso. Sonríe a su hermana al verla entrar y le pregunta por la cocinera. Le dio el día libre, masculla la bruja. En realidad, afirma, le dio toda la semana. La paralítica parece desconcertada, pero no dice nada. Luego se acerca a la mesa poco a poco. La música va ganando intensidad. Se sitúa frente a la bandeja, mira hacia ella con aprensión y finalmente levanta la cubierta de plata que protege la comida. Grita. La cámara enfoca el cadáver de la rata. Es tan negro, parece tan tieso, que da la impresión de que lo hubiesen carbonizado en una sartén. La enferma arroja la bandeja al suelo. Fuera, la bruja se ríe a carcajadas, contorsionándose histriónicamente sobre la pared. La risa se prolonga durante unos minutos. En la habitación, la paralítica, presa de un ataque de nervios, gira y gira sobre su silla de ruedas, ahogando el grito que le sube por la garganta. El plano se toma desde arriba: se ve la silla dando círculos sobre sí misma. Ella también parece una rata acorralada, próxima a ser cazada, carbonizada y servida en bandeja de plata.
Ni ella ni sus hermanas habían entendido bien aquella película. Esta vez prestaron más atención que nunca a la conversación de sus padres al salir. Sorprendentemente, ellos decían que la vieja rubia no era la mala. ¡La mala era la paralítica! Ella no sabía por qué. La paralítica era dulce, sonreía y hablaba con amabilidad a todo el mundo. Era la otra la que la tenía encerrada y la maltrataba. La otra le mató el pájaro y se lo puso en la bandeja antes de hacer lo de la rata. La estaba dejando morir de hambre poco a poco. Ella creía que les había pasado algo en la infancia, quizá se habían peleado. A esas alturas de la película, cuando se supone que todo se explicaba, estaba ya cansada y se distrajo. Pero era incomprensible que dijeran que aquella mujer no era mala. Esa mujer que cantaba frente a un espejo fingiéndose una niña, y que de pronto gritaba al descubrir su espantosa imagen enfrentada. La bruja rubia, de boca despectiva, que entró desde aquel día en su particular catálogo de horrores.
No siempre eran ese tipo de películas. Vio algunas divertidas que le hicieron reír hasta las lágrimas. En una, dos músicos que huían de unos mafiosos se disfrazaban de mujeres y tenían que viajar con una compañía de artistas en un tren. Más adelante uno de ellos se ponía un bañador y chapoteaba en la orilla entre las demás chicas sin que ellas se diesen cuenta de la naturaleza del impostor. También le gustó aquella en la que a una mujer se le raja el vestido en una cena y ella no se da cuenta, y tiene que llegar el hombre a taparla por detrás, a pesar de que no la soporta. O aquella otra donde un hombre —el mismo actor otra vez—descubre que sus dos encantadoras tías se dedican a envenenar a ancianos que viven solos, mientras su primo loco los entierra en el sótano de la casa. Le encantaban aquellas películas, aunque no pudiera hablar de ellas con sus amigas del colegio porque eran en blanco y negro, y para sus amigas una película en blanco y negro equivalía al aburrimiento más absoluto. Le gustaban aquellas comedias, pero también las películas que le daban miedo, la de la mujer de negro con el cuellecito blanco, la del campanario y la estatua, la de la rata. En realidad, le gustaban todas las películas que veía en el cineclub con sus padres, y si deseaba con tanto ahínco ir al cine normal para ver Los Gremlins, La guerra de las galaxias o ET no era por un interés auténtico, ni siquiera por una curiosidad más o menos ligera, sino para no sentirse una completa extranjera en las horas del recreo.
Justo le había vuelto a pasar una vez más cuando oyó hablar de una mujer que se comía una rata. En el corrillo de niños al que se acercó se mezclaban los gritos de sorpresa con la excitación de los comentarios. La niña se quedó pensativa unos instantes; por un momento creyó, sorprendida, que hablaban de la misma película que aquellos días le estaba atormentando.
—¿Pero se la come al final? —preguntó.
Sí, se la comía con ganas, pero enseguida supo que ellos estaban hablando de otra cosa. Una serie de television, V; un alien malvado y atractivo, Diana. Memorizó los datos y exageró el asco que sentía, como hacían todos.
Se desveló una noche pensando en la bandeja y en la rata. Todo estaba en silencio. Sus hermanas dormían profundamente y tras la puerta del dormitorio de sus padres solo se oía un ronquido pesado y rítmico. Tenía la garganta seca y la frente ardiendo. Se calzó las zapatillas y fue a la cocina por un vaso de agua. A la vuelta se detuvo frente al televisor apagado. Permaneció allí parada unos segundos. Después arrimó un banquito junto al aparato y lo encendió. El chisporroteo de inicio rasgó el silencio, sobresaltándola. Puso el volumen al mínimo y se acercó aún más a la pantalla. Un grupo de hombres charlaba solemnemente en el salón de lo que parecía ser un gran castillo. Hundidos en sus sillones, vestían con elegancia y fumaban puros; por su expresión y sus ademanes tenían el aspecto de ser ricos y poderosos. Al fondo había una puerta por la que entró una chica llevando una bandeja. Otra bandeja, pensó ella, pero esta vez no era una vieja extravagante quien la sostenía, sino una chica joven con una extraña indumentaria de cuero y encaje y una expresión entre asustadiza y complaciente. La chica se acercó hasta el grupo de hombres, dejó la bandeja en una mesita y les sirvió bebidas. Los hombres abandonaron la conversación para mirarla. Uno que tenía un gran bigote le susurró algo a otro en el oído, como si le pidiese su aprobación sobre algún hecho. El hombre asintió mostrando su conformidad. El del bigote se levantó, tomó a la chica del brazo y la condujo hacia una esquina del salón, frente a otra mesa. Se situó tras ella, puso la mano en su espalda y la forzó a curvarse. Después se acercó más y comenzó a empujarla con su propio cuerpo. Daba sacudidas con las caderas y ponía los ojos en blanco. Con las manos atrapaba los pechos de la chica, que se mecían a un lado y otro por el movimiento. Los demás hombres observaban atentamente. Continuaban fumando e intercambiaban comentarios que ella no entendía bien. Estaba asustada, pero no podía dejar de mirar la pantalla. Bajó aún más el volumen, escudriñó en el profundo silencio del pasillo. Todos seguían durmiendo. En el televisor, el hombre del bigote se recolocaba el pantalón y otro ocupaba ahora su lugar. La chica gemía entrecortadamente, cerraba los ojos. Ella no conseguía distinguir si lloraba o reía. El segundo hombre sacudió sus caderas aún más fuerte, gritó y luego se separó de ella, dejando su puesto a un tercero. ¿Qué era aquello? ¿Qué significaban aquellos gritos? ¿Por qué la escena le atraía y repelía al mismo tiempo? Tenía una extraña palpitación en las sienes y apenas podía tragar saliva. Tuvo miedo de que la descubrieran allí. Apagó el televisor y volvió a la cama casi corriendo. Aun cerrando los ojos, persistía en su cabeza lo que acababa de ver, plano a plano. La imagen de los hombres mirando a la chica le resultaba estimulante, aunque desconocía la dirección de aquel estímulo. Recordó algunas de las viñetas del Génesis ilustrado, aquellas en las que David yacía con la esclava, y también la confusa historia de Jacob, Raquel y Lea. Lloriqueó en silencio. Una energía improductiva la invadió, y después, de inmediato, una oscura y consistente sensación de culpa. Olvidó de inmediato a la vieja de la rata. Temblaba y tenía frío. Tardó mucho en dormirse. Cuando despertó al día siguiente tenía 39 de fiebre.
—Toma.
Su compañera había vuelto con rapidez la cabeza y había dejado la pulsera de plástico trenzado sobre su pupitre. Ella la tomó entre sus manos, desconcertada. Le dio un toquecito en la espalda con el lápiz.
—¿Por qué?
—Ganásteis la apuesta —susurró la otra sin girarse—. Mi hermano es imbécil.
Entonces recordó. Los Gremlins. Así que era cierto que el primer Gremlin era bueno. Probablemente Gizmo, con sus ojos soñadores y su perenne sonrisa. A pesar de que los otros gamberrearan luego en el cine, Gizmo seguía siendo bueno. De algún modo, sintió como si hubiese visto la película, una profunda y placentera satisfacción, la sensación de que todo se ajustaba con suavidad en su vida, sin problemas. Sonrió y se anudó la pulserita en la muñeca. Después siguió con sus ejercicios de vocabulario.
* * *
MÁS ADELANTE comprendió que las ausencias pueden marcar un carácter tanto o más que las presencias. Cuando le preguntaban por la película de su vida bromeaba y decía Los Gremlins o cualquier otra de aquel tiempo que no hubiese visto. Sabía que tras la broma había una gran parte de verdad, pero ya no lo planteaba como una deuda pendiente. Durante muchos años sintió que sus padres le habían escamoteado demasiadas cosas. Acumuló despecho y transformó la docilidad de su infancia en una rebeldía resentida. Pero ella no era una cobradora. No tenía que cobrarle a nadie lo que se le debía, porque en realidad, se daba cuenta, ya no se le debía nada. Su infancia era la que había sido, mezquina en algunos momentos pero tremendamente generosa en otros. Ni siquiera tenía curiosidad por recuperar lo irrecuperable: la mirada de una niña en la década de los 80 ante los productos culturales de su época. Aquella mirada se había perdido, y ya poco podía hacerse por evitarlo: estaba en la treintena. Todo intento de restitución no sería más que un pastiche o un simulacro sin sentido. Había vivido esa época en una suerte de burbuja aislante que la había separado no solo de aquellas películas, de aquel tipo de cine, sino también de la televisión, la música, las nuevas formas de vida y las costumbres de un país que recién comenzaba a modernizarse, fuese eso lo que quiera que fuese. Su mundo, su particular forma de entender el mundo, se había configurado en la fractura de un gran hiato: la vida que sus padres pretendieron que viviera, organizada, austera y moralista, y la que realmente había vivido, plena de estímulos velados, curiosidades sin satisfacer, conversaciones ajenas, pequeñas frustraciones, aspiraciones confusas y la constante, la siempre constante e inagotable sensación de exclusión y extrañeza.
Un día fue a la presentación del libro de un amigo que había conocido en la universidad. Su amigo había escrito una novela sobre su infancia, o más exactamente, una evocación nostálgica de una infancia plena de iconos de un tiempo marcado por la proliferación de entrañables superhéroes, música disco y vacaciones playeras en familia. En la presentación, su amigo lanzaba guiños generacionales a la sala; el público reía, seguía el hilo de todas las referencias. Al principio, a ella le hizo gracia sentirse tan alejada de aquello. Era como volver al patio de recreo, la misma sensación de ajenidad e ignorancia. Pero luego se dio cuenta de que exageraba: su amigo estaba hablando de una atmósfera que ella también había masticado, aunque lo hubiese hecho desde distinto ángulo. Spiderman, Hulk, Madonna, Bruce Lee, La Bola de Cristal, las mamachichos; en realidad ella sabía de todo lo que ellos estaban hablando. Quizá de niña había confundido las cosas, el fingimiento no había dado para perfilar bien los detalles, todavía quedaban flecos sueltos. Pero más adelante todo se había ido ajustando lo suficiente. La burbuja familiar no podía durar siempre; el mundo exterior estaba ahí y tarde o temprano también la impregnó a ella. Más tarde quizá, a escondidas muchas veces, con ansia y violencia por apropiarse de lo perdido en otras. Muchas cosas quedaron por siempre emborronadas o pantanosas, otras quizá fueron mal interpretadas, pero todas tenían ya un lugar en su historia, como presencia o como ausencia. Ella comprendió que el tiempo es una dimensión escurridiza que nunca se recupera ni se apresa. Buscar el tiempo perdido es siempre hacer un ejercicio de memoria: escribir o escribirse, en cierto modo. Lo perdido también ocupa su lugar; el vacío tiene también su consistencia y peso.
Una tarde de septiembre se sentó con su hijo a ver la televisión. No solían hacerlo; en realidad, se daba cuenta, había heredado más costumbres familiares de las que solía reconocer. Pero aquella tarde su hijo tenía faringitis y ella quería acompañarlo. Le hizo gracia ver que en una cadena estaban poniendo Los Gremlins.
—Vamos a ver esta —le dijo.
El niño asintió, se echó sobre su regazo. Tenía la piel afiebrada y olía ligeramente a medicinas. Ella le acarició el pelo mientras veían la película. Y entonces, una vez más, se produjo la magia de la pantalla y entendió tantas cosas que hasta entonces le habían permanecido veladas: aquellos chistes que hacían en el colegio sobre el agua y la luz y sobre aquello de no poder comer después de medianoche; los comentarios de su madre sobre la escena del cine, con los Gremlins gamberros y malvados arrojando basura y vociferando por la sala; el papel del dulce Gizmo, el primer Gremlin —que en verdad había sido bueno todo el tiempo—. Y sonriendo, sin dejar de acariciar al niño, supo que el tiempo, que es fluido como lo es la vida, tiene a veces recorridos insospechados, y no siempre marcha hacia adelante.
28
NOV
2016